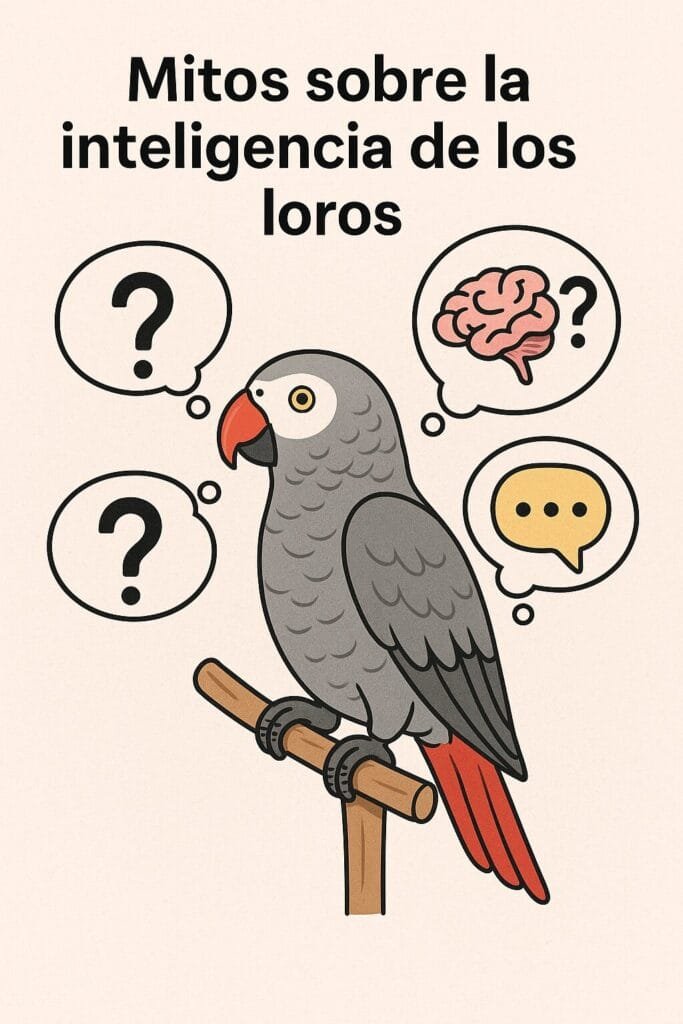Hubo un tiempo, grabado en la memoria de los árboles más viejos, en que cada amanecer era una sinfonía. Con el primer rayo de sol, el bosque estallaba en un coro de miles de voces: el trino virtuoso de la oropéndola, el llamado profundo del tucán, el parloteo rítmico de los guacamayos y el canto dulce del pinzón. Era el Concierto del Amanecer, una celebración de la vida.
Tico, un loro de plumas ya algo desvaídas por el tiempo, recordaba esos días. En su juventud, su voz de barítono había sido uno de los pilares de esa orquesta. Pero los tiempos habían cambiado. Poco a poco, un nuevo sonido había invadido la selva: el Ruido Constante. Era el zumbido lejano de los motores, el gemido de las sierras cortando la madera, el murmullo incesante de un mundo que no descansaba.
Y el concierto se fue apagando. La música se volvió tímida, fragmentada. Muchos pájaros dejaron de cantar, sus espíritus aplastados por un ruido que no podían entender ni combatir. ¿Para qué cantar si nadie iba a escucharlos? La alegría fue reemplazada por una resignación silenciosa.
Tico sentía esta tristeza en lo más profundo de sus huesos. Su propia voz ya no era lo que fue. Los años la habían vuelto ronca, gastada. A veces, al intentar una nota alta, se le quebraba en un graznido que hacía que los más jóvenes se rieran por lo bajo. Se había convertido en una reliquia, un eco de una época más gloriosa. Intentó animar a los demás. “Debemos cantar”, les decía. “Es lo que somos”. Pero ellos solo sacudían la cabeza. “Son otros tiempos, Tico”.
Una mañana, el silencio fue casi total. El aire estaba cargado de una melancolía tangible. Tico, posado en su rama, sintió que su corazón se rompería. Y en ese momento de desesperación, tomó una decisión. Si el silencio iba a ser derrotado, alguien tenía que dar la primera nota.
Con un esfuerzo que hizo protestar a sus viejos músculos, comenzó a trepar. Subió más alto de lo que había subido en años, hasta la atalaya del Gran Kapok, esa rama solitaria que besaba el cielo del amanecer. Miró el horizonte, donde el sol teñía de naranja y rosa las nubes. Respiró hondo y, cerrando los ojos, cantó.
No fue un canto hermoso según los estándares de la perfección. Su voz era un instrumento roto, lleno de grietas y asperezas. Pero a través de esas grietas se derramó algo que ningún canto perfecto podría contener: su alma. Cantó sobre la textura de la corteza de los árboles, sobre el sabor del mango maduro, sobre la sensación de la lluvia en las plumas. Cantó sobre los amigos que había perdido y sobre la belleza persistente de cada nuevo amanecer. Su canción no era una actuación; era un testimonio. Un acto de desafío contra el silencio.
Hubo un momento de quietud. Y entonces, un pequeño y joven pinzón, que nunca había oído el verdadero Concierto del Amanecer, respondió con un trino vacilante, una sola nota de plata pura.
Esa nota rompió el hechizo.
Como si una presa se hubiera roto, una segunda voz se unió, luego una tercera. Un tucán añadió su ritmo de tambor. Un grupo de periquitos aportó sus agudos. Los pájaros, inspirados por el coraje crudo del viejo loro, recordaron quiénes eran. No estaban compitiendo, estaban conectando.
El sonido creció hasta convertirse en una ola poderosa, una sinfonía renacida. No era tan pulcra como la de antaño, pero era más fuerte, más apasionada, porque ahora cantaban no solo por alegría, sino por resistencia. Ahogaron el Ruido Constante con su propia verdad.
Tico dejó de cantar y escuchó, con lágrimas en los ojos. No había sido el solista perfecto. Había sido algo mucho más importante: la primera nota. El corazón ronco que había recordado a toda la selva cómo volver a cantar.